Wednesday, July 26, 2006
Monday, July 24, 2006
Se convirtió en el trago favorito del escritor Ernest Hemingway durante su estancia en Cuba. Varias fuentes señalan que se elaboró de forma anónima pero colectiva durante los años 1930 en un hotel de la Habana.
Ingredientes:
1 cucharada sopera sin colmar de azúcar blanca.
5 cucharadas de hierba buena, nunca menta.
El zumo de una lima o limón.
1/5 de soda fría
1 copa de ron
Dos hielos
Angostura
Preparación:Se debe preparar directamente el vaso. Se colocan dos cucharaditas de azúcar y se humedece con jugo de limón. Luego se agregan 2 ramitas de hierbabuena, se machacan sin romper las hojas. Luego se agrega soda hasta la mitad, hielos (cubitos), un poco de ron y unas gotitas de angostura. Todo debe mezclarse pisando las hojas en el fondo del vaso.
De nuestro orgullo
Prima Ballerina Assoluta y Directora del Ballet Nacional de Cuba, es una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza y constituye la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano. Nació en La Habana, donde inició sus estudios en 1931, en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical. Más tarde se trasladó a los Estados Unidos y continuó su formación con Enrico Zanfretta, Alexandra Fedórova y varios profesores eminentes de la School of American Ballet. Su actividad profesional comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales Great Ladyy Stars in your eyes. Un año más tarde ingresó al American Ballet Caravan, antecedente del actual New York City Ballet. Se incorporó al Ballet Theatre of New York, en 1940, año de su fundación. A partir de este momento comenzó una brillante etapa de su carrera, como intérprete suprema de las grandes obras del repertorio romántico y clásico. En esta etapa trabajó junto a Mijail Fokine, George Balanchine, Leonide Massine, Bronislava Nijinska, Antony Tudor, Jerome Robbins y Agnes de Mille, entre otras significativas personalidades de la coreografía del siglo XX. Fue la intérprete principal en el estreno mundial de importantes obras como Undertow, Fall River Legendy Theme and Variations. En calidad de figura del American Ballet Theatre, actuó en numerosos países de Europa y América con el rango de prima ballerina. En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba. A partir de ese momento, sus actividades se compartieron entre el American Ballet Theatre, los Ballets Rusos de Montecarlo y su propio conjunto, que mantuvo con muy escaso o ningún respaldo oficial hasta 1959, año en el que el Gobierno Revolucionario de Cuba le ofreció apoyo.Sus versiones coreográficas de los grandes clásicos son célebres internacionalmente, y se han bailado por otras importantes compañías como los Ballets de la Ópera de París (Giselle, Grand Pas de Quatre, La bella durmiente del bosque); de la Ópera de Viena y el San Carlo de Nápoles (Giselle); de la Ópera de Praga (La fille mal gardée); y del Teatro alla Scala de Milán (La bella durmiente del bosque). Eminente figura de la vida cultural, Alicia Alonso ha sido investida con el grado de Doctora Honoris Causa por la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Arte de Cuba, la Universidad Politécnica de Valencia, de España, y la Universidad de Guadalajara, en México. En 1982, el estado mexicano le confirió la Orden "El Águila Azteca". En 1993 se le otorgó la Encomienda de la Orden Isabel la Católica, que adjudica el Rey de España. Ese mismo año surgió una Cátedra de Danza con su nombre en la Universidad Complutense, de Madrid. Más tarde, creó la Fundación de la Danza que lleva su nombre, y el Instituto Superior de la Danza Alicia Alonso adscripto a la Universidad Rey Juan Carlos. En 1996 el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid, le rindió un homenaje público. También fue designada Miembro de Honor de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE). En 1998 fue distinguida con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid; la República Francesa le impuso la Orden de las Artes y las Letras, en el Grado de Comendador, y el Consejo de Estado cubano la condecoró con el título de Heroína Nacional del Trabajo de la República de Cuba. En el año 2000 recibió el Premio Benois de la Danza, por sus aportes artísticos de toda una vida, y le fue conferida la Orden José Martí, máxima condecoración que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. En el 2002 fue nombrada Embajadora de la República de Cuba, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país; y fue investida en París como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. Recientemente el Presidente de Francia le confirió el grado de oficial de la Legión de Honor y recibió en Cannes el Premio Irene Lidova por toda su carrera artística. Como Directora y figura principal del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso ha sido inspiración y guía para la formación de varias generaciones de bailarines cubanos, con un estilo propio que ha conquistado un lugar destacado en el ballet internacional.
Hace cinco años, luego de transitar exitosamente tres largas décadas con Van Van, Pupy, mote que apocopa su extenso patronímico —César de las Mercedes Pedroso Fernández—, emprendió nuevos derroteros, y no le va nada mal.
Pupy y los que Son Son cumplirá su primer lustro. «Estos años nos han servido para perfilar el camino», confiesa, y ya inscriben su modesta y valedera impronta en el panorama musical del archipiélago, donde hay que codearse de tú a tú con numerosas orquestas de primera línea.
Juventud Rebelde entrevistó a Pupy durante un reposo entre múltiples obligaciones, en su «santuario» del reparto Guiteras.
¿De La Timba o de Pogolotti?
Nací en La Timba el 24 de septiembre de 1946, pero residía en Pogolotti en casa de mis abuelos ya que mis padres trabajaban. Todo lo que supe de la calle lo viví allí. Por eso el tema De La Timba a Pogolotti, suerte de homenaje a mi papá (músico), a esos barrios y sus gentes y a otros talentos de la música cubana surgidos en esos parajes: los Papines, Dagoberto González, Oscar Valdés...
El primer disco Qué cosas tiene la vida, donde todos son temas nuevos salvo dos: Seis semanas y La bomba soy yo... resultó el más vendido en ese año por la EGREM y estuvo nominado al Cubadisco.
Otro fonograma El buena gente (antológica pieza de su autoría dedicada a Pedrito Calvo) y que incluyó números de Eduardo Teruel, trompeta de la agrupación: Gato por liebre; de José Valladares: Dicen que dicen; de Alina Torres y Gustavo Cabañas: La figura soy yo... fue grabado con una disquera alemana.
«La tercera placa, Mi timba cerrada, nominada al Cubadisco, se realizó al mismo tiempo que realizábamos presentaciones en Cuba y el exterior. Aparecen temas como De La Timba a Pogolotti (también fue grabado un video clip); La borrachera, de Gustavo Cabañas, que se difunde en la actualidad; El puro, así como un popurrí de composiciones mías de notable éxito con los Van Van: El negro está cocinando, La fruta, Será que se acabó, Bombón y caramelo, Después que te casaste... e incluimos el tema La vida es un carnaval, banda sonora del filme de ese nombre, cuya autoría corresponde al boricua Víctor Manuel».
¿Buscaste la música o ella te buscó a ti?
Fue amor a primer compás. En casa había piano. Músicos de la orquesta Arcaño y sus Maravillas ensayaban allí... De casta le viene al galgo. Con seis años ya tocaba Inolvidable primavera. Luego ingresé en el conservatorio y seguí en la secundaria. Me avisaron que en Santa Fe buscaban a un pianista y su director me aceptó. Al concluir el noveno grado, mis padres y abuela me conminaron: «¿La música o el pre?». Seguí en el conservatorio. El viejo César acudió a mi primera función, y fue categórico al término de la misma: «Tocan bien, pero el pianista no sirve». Quise que me tragara la tierra. Había que estudiar duro. Con el tiempo, Nené, como le decían a papá, apostó por mí. Empecé a hacer suplencias en otros grupos donde a veces no di la talla.
Ahora Pupy y los que Son Son prepara otro compacto con números de varios compositores «en el cual incluiré un bolero: Te odio y te quiero, y las voces se montarán a la manera de los tríos». Se trata de un proyecto para la televisión. Además finalizaron el clip con el tema La bala de Billy. En paralelo «hacemos el DVD resumen de la trayectoria de toda mi vida: artística y como persona, que abarca los sitios de crianza, y donde aparezco junto a los maestros Frank Fernández y Juan Formell».
El grupo ha participado en festivales internacionales en Santa Lucía, Martinica y otras plazas del Caribe. «Actuamos en Europa y, en Italia, asistimos al denominado Congreso de la Salsa, junto a figuras como Oscar Hernández con la orquesta de Rubén Blades. Hicimos presentaciones en Holanda, España, Suiza, Alemania y Canadá».
¿Cómo fue con Revé…, con Formell?
Ingresé en el conjunto Cuba Nueva, que dirigía Fernando Álvarez. Sustituí a papá en Sensación y Chapotín. Con el tiempo, Elio Revé me captó para el Charangón. La noche de la prueba en Radio Progreso toqué Yo soy el Changüí, fue suficiente. Musicalmente estuvimos muy identificados pues los dos somos soneros. Luego Formell ingresó e introduce por primera vez en una orquesta típica la guitarra bajo. Yo era el director musical. De aquella época son números como La chica solitaria, El martes... Todo funcionó de maravillas. En medio de esa efervescencia Formell decide hacer su propia agrupación y alistó otro repertorio. El 4 de diciembre de 1969 fue la presentación oficial de los Van Van. El primer concierto masivo fue en La Rampa. El 14 de mayo de 1970 viajamos a Francia, Japón y la antigua Unión Soviética. Al regreso, Juan me invitó a componer e hice mi primer número con Van Van: El bate de aluminio...
En breve, Pupy y sus músicos viajarán a Italia, España, Finlandia, Alemania, Francia, Canadá, Perú y México, y recientemente se presentaron ante bailadores de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santa Clara, Matanzas, Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Como colofón, actuaron en La Piragua ante gran concurrencia.
«Este año participamos en un disco dedicado a Juan Manuel Serrat donde compartimos con integrantes de la Aragón, la Charanga Habanera, Bamboleo, Ibrahim Ferrer (fallecido), Vania, Haila, Eliades Ochoa, David Álvarez y Juego de Manos y los maestros Frank Fernández y Chucho Valdés. Se harán tres conciertos en Barcelona y, en el caso de Pupy y los que Son Son, concurrirán los tres cantantes, el batería y su director. Se hará una suerte de all star».
Cuéntame más de tu paso por el tren...
Van Van es la pionera de las orquestas cubanas de música popular en incorporar la batería, guitarra eléctrica y de rayado (una puntea y otra acompaña); la flauta de sistema; una organeta; dos trombones (luego pasaron a tres); violines... Aunque no llevo la cuenta, tengo en mi haber como compositor más de un centenar de números, muchos de los cuales han tenido pegada: Seis semanas, Azúcar, Después que te casaste, Tranquilo Mota, Fallaste al sacar tu cuenta, El Buena gente, Ya tu campana no suena, Discúlpeme señora, Cuatro años de ausencia... De la última etapa Bombón y caramelo, El negro está cocinando, El yerbero, Temba, tumba y timba. Fue una gran escuela dentro de la enseñanza global que es la vida. La cursé durante 30 largos años en los que me ocurrieron cosas hermosas como músico y como persona. Ese tiempo con Revé y Formell me sirvió para aprender a llevar las riendas de una agrupación: disciplina, organización, a no ceder ante las dificultades, aun las más graves. Fueron lecciones que aprendí para siempre y las enseño.
«Creo que no podemos exigirle mucho más a la orquesta... Sin embargo, ya preparamos otro disco. Hacia finales del año estaremos aquí en La Habana, durante un festival que se denominará Cuba baila y donde participarán Van Van, Charanga Habanera, Adalberto Álvarez, Manolito Simonet... en total 14 agrupaciones de primera línea. Será un acontecimiento de carácter internacional al que asistirán profesores de baile de todo el mundo. Considero que en estos cinco años hemos aportado nuestro modesto granito de arena a esa causa cultural que alimenta el alma de los cubanos: la música popular».
Friday, July 21, 2006
La música de fines del siglo XIX se caracterizaba por una nacionalidad bien definida. Pero todo lo nacional molestaba al gobierno colonial. Todo lo africano también.
Aquellos esclavos que fueron libertados por ofrecer su sangre a la causa cubana en l868 y los que fueron libertados por la Ley de Abolición en 1886, esporádicamente habían recibido permiso de sus dueños y autoridades coloniales para alegrar sus días de fiesta con la salida de los cabildos y los toques de tambor.
Pero una vez libertados, ya a nadie le importaba si se divertían o no, y sus fiestas, bailes y salidas de cabildos fueron prohibidos. Por bando del gobierno civil provincial, se prohibió la reunión de los cabildos de negros de Africa y su circulación por las calles en Nochebuena y el Día de los Santos Reyes. El 6 de enero de l884 fue el último que se celebró.
Desde mucho antes no se podía bailar libremente. En l829 había aparecido, en el Diario de La Habana, una multa impuesta al moreno Joaquín de Céspedes por haber tenido un baile o fandango sin el correspondiente permiso del gobierno.
No sólo había prohibiciones a los morenos. La guardia civil perseguía en el campo los juegos de monte, las peleas de gallo de manigua y las charanguitas de acordeón timbal y güiro de las fiestas de campo o guateques.
A la vez se castigaba a los bufos, se perseguía todo intento de reuniones en que acuerdos y afanes libertarios pudieran tomar forma. "Ante la nueva guerra que fomentaban Martí, Máximo Gómez y Maceo había que tomar precauciones como la de conducir hacia la Isla de Pinos a las familias y militares mambises que habían participado en la Guerra del 68, condenándolos a una prisión preventiva y a padecer privaciones y miserias. No obstante, algunas veces llegaban goletas de cabotaje conduciendo pasajeros, o a buscar maderas, cueros y fibras vegetales, y en sus largas estadías, los marineros hacían bailecitos en la cubierta" (Testimonio de Julia de la Osa a la autora).
En las poblaciones campesinas de la Isla se reunían en las bodegas de campo guajiros que llenaban su ocio bailando zapateos y rumbitas con una bandurria y el ritmo marcado en el cuero de un taburete y vasos o botellas:
Caramba china,
Que linda eres
Como se mueve
Tu miriñaque...
Los campesinos improvisaban sus décimas épicas a la muerte de Manuel García o amatorias sobre las novelas de folletín, como Montescos y Capuletos, basada en la tragedia shakesperiana de Romeo y Julieta.
En los guateques autorizados se bailaba el zapateo, baile de muchos requisitos, lindas figuras y difícil ejecución, por lo que era bailado, generalmente, por una sola mujer que alternaba los compañeros de baile. Estos solicitaban su venia ofreciéndole su sombrero, que ella se ponía uno encima del otro. Cuando quería cambiar de pareja, con un saludo o inclinación, sugería que había terminado y entraba el que estaba de turno al devolverle ella su sombrero. Los pasos eran zapateados de punta y tacón o escobillados. Las figuras difíciles las hacía el hombre frente a ella: bailaba de rodillas, se pasaba un pañuelo doblado como una argolla de la cabeza a los pies, la asediaba y ella se volvía esquivándolo, mientras sólo deslizaba sus pies suavemente, sujetando con la punta de sus dedos su saya, sin levantarla de sobre los tobillos. En estos bailes o guateques se bailaban también danzas europeas que se habían criollizado, como los valses, polkas, mazurkas y danzones. Si eran guateques, la música era ejecutada por bandurria, tiple y güiro, o con acordeón timbal y güiro. Si eran de mayor rango, venía una orquesta de la ciudad y se les llamaba bailes de música.
Existía ya una romántica costumbre de dar serenatas a las enamoradas, contratando trovadores que componían y cantaban canciones que se hacían famosas en todas las poblaciones. Recuérdese la Bayamesa, compuesta alrededor de 1850 por Céspedes y Fornaris, que luego se convirtió en canción revolucionaria, y las canciones de Catalina Berroa en Trinidad y Santi Spíritus; las de Pepe Sánnchez, Pepe Figarola, Pepe Banderas, Sindo Garay y Rosendo Ruiz en Santiago de Cuba; Manuel Corona, de Caibarién y Miguel Companioni de Sancti Spíritus . Todos vinieron hacia la capital después de terminada la Guerra de Independencia para establecer peñas, casas de reunión en las que presentaban sus obras para ser escuchadas y criticadas por los compañeros. Allí se gestionaban relaciones de trabajo, se organizaban grupos para interpretar canciones en las tandas de cine silente y en los cafés. Un movimiento similar ocurría con cantadores habaneros que fueron a ciudades del interior en busca de trabajo.
En el ambiente urbano se mezclaron los guaracheros, los trovadores antedichos, los negros curros, los coros de guaguancó y las comparsas
Thursday, July 20, 2006

Por donde entra el amor....
Desde sus orígenes, la cocina cubana ha sido el resultado de la confluencia de los propios factores que permitieron la formación de la nacionalidad, en el siglo XIX: la mezcla de las costumbres españolas, aborígenes, africanas y la posterior influencia de la inmigración asiática y yucateca. El plato nacional es el ajiaco criollo, un conjunto de viandas, vegetales y carnes de diversos tipos cocinados juntos que varía por la diversidad de los ingredientes empleados en su confección. Los platos cubanos más típicos son, además del ajiaco y de las combinaciones del arroz con distintos ingredientes, la carne de cerdo asada o frita, los tostones o chatinos (trozos de plátano verde aplastados y fritos), chicharrones de cerdo y picadillo de carne de res.
Habanos
El tabaco cubano, uno de los productos de la economía de la isla con mayor reconocimiento internacional, encierra en sus verdes hojas una historia de más de cinco siglos, estrechamente vinculada con el descubrimiento de la mayor de Las Antillas.
En aquel entonces, cuentan las leyendas que el Almirante genovés Cristóbal Colón al tocar tierra cubana en 1492 envió a dos de sus mejores hombres con las cartas de presentación de los reyes católicos para los emperadores chinos, al pensar que precisamente habían arribado a ese país asiático.
Para Rodrigo de Xerez y Luis de Torres, nombres de los enviados, la realidad se presentó bien distinta al tropezarse en su incursión con aborígenes que portaban tubos de hojas enrolladas en los labios, los cuales se encendían por un extremo y por el otro se absorbía el humo.
Así, sin proponérselo, Colón puso al descubierto una de las mayores riquezas de Cuba e incluso varios de sus acompañantes, Xerez entre ellos, se aficionaron al consumo de la aromática hoja, con lo cual la palabra tabaco fue incorporada al lenguaje de los pobladores del viejo continente.
Para los nativos de la mayor de Las Antillas la planta recibía la denominación de cojiba o cohoba, nombre con el cual también se identificaba a un instrumento en forma de V por donde se aspiraba el humo del tabaco, aunque esta última variante muchos investigadores la relacionan con la isla de Trinidad y Tobago.
Los colonizadores se tropezaron asimismo con una especie de ritual en el consumo de la planta, y hasta nuestros días llegó en historias diversas el empleo de un tambor llamado cemí, cuyo sonido acompañaba a todo el proceso dirigido hacia fines medicinales y de placer entre los primeros pobladores cubanos.
Con el decursar del tiempo, el tabaco también se convirtió en una pieza clave no sólo para la nobleza de la época, sino que ganó su espacio en los cultos religiosos africanos que ingresaron al país con el inicio del tráfico de esclavos procedentes del llamado continente negro.
En ese sentido, los estudiosos recuerdan que para los dioses africanos la hoja representa una excelente herramienta en la cura de las más diversas enfermedades, y las tradiciones sitúan a todas las deidades masculinas como aficionadas a fumar y masticar la planta, incluso sus raíces y flores.
La corona española dió el visto bueno al cultivo del tabaco mediante cédula real de 1614 y asumió asimismo el monopolio de su comercialización en 1740, con el surgimiento de la Real Compañía de Comercio de La Habana, inicio de una de las primeras y más importantes industrias de la isla.
Aunque se cultiva en la actualidad en casi todas las provincias del país, las mejores tierras para esa actividad en la isla se localizan en el occidental territorio de Pinar del Río -en especial la zona de Vueltabajo-, considerado la cuna del mejor tabaco del mundo.
Una perfecta combinación de suelos, clima y humedad dan lugar a un producto que es calificado por los entendidos de exclusivo en el orbe por su aroma, color, textura y sabor, todo ello indispensable a la hora de preparar los famosos habanos de la isla que tanta demanda enfrentan entre la clientela más selecta.
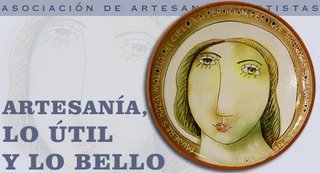
Simbolo de nuestra identidad
Tardío ha sido el interés por el estudio y difusión de las artesanías en el país, diferentes han sido las causas, inicialmente por no considerar su práctica con el necesario reconocimiento social, pudo también haber influido la temprana incorporación al mercado nacional de objetos de producción industrial que servía de freno a la introducción de la artesanía, pero no debe sorprendernos que hasta que se realizara el trabajo de investigación para la realización del Atlas Etnográfico de Cuba en 1985, se desconocían los rasgos formales particulares de nuestra artesanía popular tradicional.
Fue necesario a partir del triunfo revolucionario en 1959, que instituciones y organizaciones sociales, el movimiento de aficionados y las casas de cultura patrocinaran festivales, exposiciones y ferias de arte popular que estimularan la práctica y colocaran en el lugar que le correspondía a la artesanía de la cultura material, generalmente de origen campesino y las citadinas relacionadas con el rito y el mito afrocubano.
Con la creación del Ministerio de Cultura, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, posteriormente con la agrupación de los artesanos en la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), que celebra en el presente año su vigésimo quinto aniversario, y la constitución del Centro Nacional de las Artesanías se crean las bases para el fomento, promoción y comercialización de la artesanía cubana.
Objeto de uso práctico en la vida cotidiana, representaciones ceremoniales, festivas y religiosas, piezas de carácter suntuario, el vestuario y objetos ornamentales han generado constructivos debates sobre su desarrollo, pero también artificiosas clasificaciones con el afán de calificar diferentes formas de producción que se acercan mas al predominio de lo estético no a lo funcional, con fundamental carácter decorativo y condición de pieza única, más cercano al arte aplicado que a la artesanía.
El comercio como espacio regulador de la actividad artesanal requiere de investigación y evaluaciones periódicas, ya que si en otras épocas las artesanías actuaban como autoconsumo de determinados sectores sociales, hoy han pasado a ser objetos para coleccionar, para apropiarse del pasado o como memoria y es el turismo el sector que le otorga mayor estímulo a esta manifestación, pero también ha exigido la renovación o transformación de formas, por ser un consumidor que demanda objetos “exóticos”, “típicos”, etc. lo que hace que se olvide la verdadera función ideológica de las artesanías que consiste en la medida en que sus producciones sean consumidas por la población para la que fueron creadas esta le otorga en su entorno cotidiano valores espirituales a la par que va desarrollando el gusto por lo bello y lo útil y solo así, serán verdaderamente apreciados por el turismo al comprobar que de veras son el símbolo de nuestra identidad.

"Cuba ,que linda es Cuba"
"Esta es la tierra más bella que ojos humanos hayan visto.. Y comenzó a ser especial. Por la naturaleza, por las personas, por la vida, por la muerte, por su historia de luchas por la independencia. Mi país es especial por todo lo especial que existe: en el llanto de un niño que viene a la vida, en la voz que se alza para denunciar una injusticia, en la sonrisa de un pionero que ha aprendido a leer, en una anciana que no se siente sola y está llena de cariño, en la historia que nos dió la llave para abrir el nuevo mundo y ahora luchamos por mejorar. La especialidad de mi país es el honor y la honradez que se desborda por los poros y nos hace cada vez mejores personas que adoran a su patria, la madre del Caribe"

